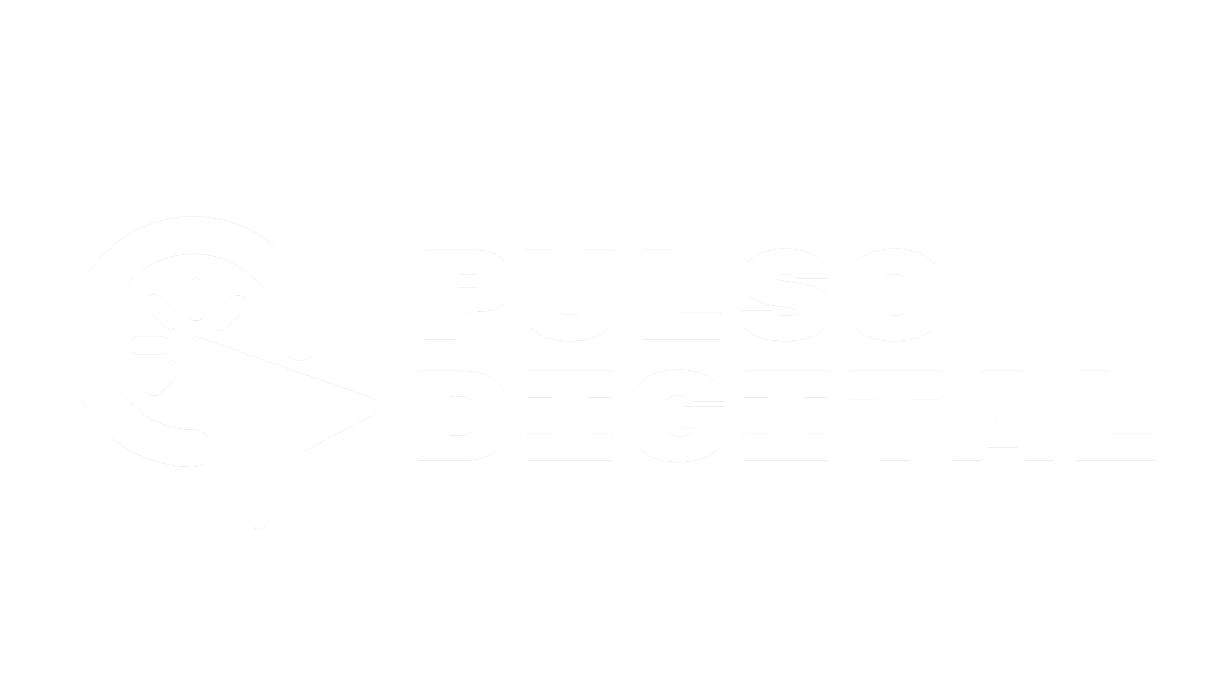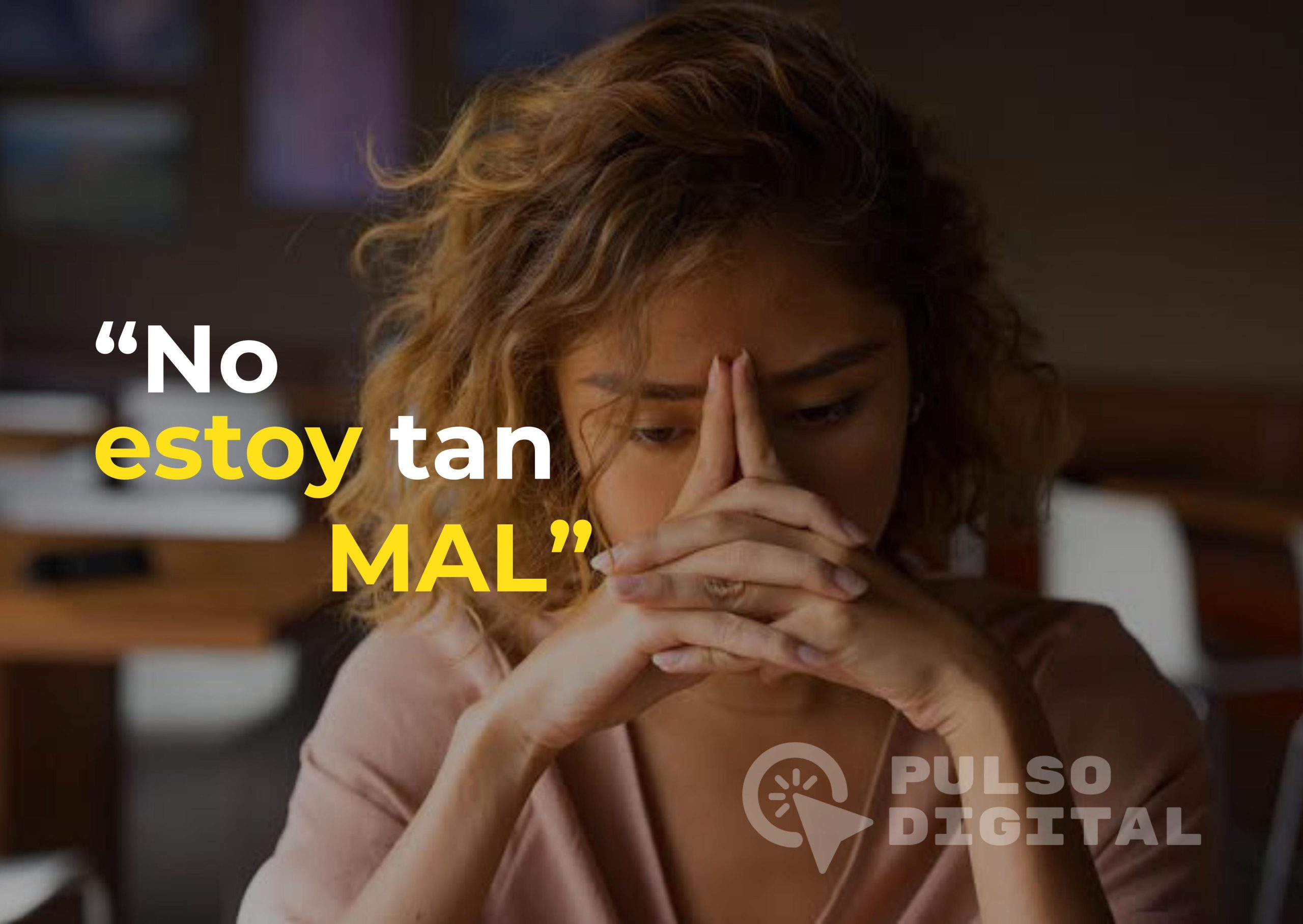La salud mental no siempre se ve, pero se siente. Se manifiesta en la forma en que comemos, dormimos, tomamos decisiones o lidiamos con nuestras emociones. Tener salud mental no significa estar feliz todo el tiempo, sino ser funcional: poder estudiar, trabajar, relacionarse sin violencia y adaptarse a los retos cotidianos. Aun así, para muchos jóvenes universitarios, este tema sigue siendo un tabú, una última opción, o algo que simplemente no consideran necesario… hasta que colapsan.
Durante la pandemia por la COVID-19, miles de personas acudieron por primera vez a servicios de salud mental. Fue un momento clave, en el que los síntomas se agudizaron y la conversación sobre bienestar emocional ocupó titulares, campañas y redes sociales. Sin embargo, esa conciencia fue momentánea. “La pandemia fue crucial porque aumentó la demanda de ayuda, se habló más del tema, pero fue temporal. La gente solo buscó apoyo porque estaba en situaciones extremas. Después, la demanda disminuyó demasiado”, advierte el psicólogo Martín Pacheco, quien observa que, una vez superada la crisis sanitaria, muchos jóvenes abandonaron también el interés por cuidar su salud mental.
Lo preocupante es que esa desatención no responde a una falta de problemas, sino a una cultura que prefiere aguantar antes que pedir ayuda. El psiquiatra Anthony Taboada lo resume con crudeza: “Es naturaleza del peruano: esperamos colapsar para buscar ayuda”. Según cuenta, en el hospital regional y centros comunitarios donde trabaja, los casos más comunes son de personas que acuden solo cuando los síntomas ya son graves, persistentes e incapacitantes. “Las personas deberían aprender a dar mayor importancia y, sobre todo, tener la necesidad de gozar de buena salud mental”, subraya.
Entre los jóvenes universitarios, este patrón se repite. Aunque se sienten tristes, agotados, estresados o con crisis de ansiedad, muchos prefieren callar. El miedo a ser juzgados, el desconocimiento sobre a quién acudir y la idea de que “no es para tanto” hacen que la mayoría decida postergar la búsqueda de ayuda. A veces lo ven como una señal de debilidad, otras como un lujo. Incluso hay quienes lo consideran innecesario mientras no estén “llorando todos los días”.
A esto se suma un entorno universitario que, en lugar de contener, muchas veces presiona: cargas académicas intensas, inseguridad sobre el futuro, problemas económicos o mudarse lejos de casa pueden convertirse en detonantes emocionales. Pero en vez de hablar del tema, se actúa como si fuera parte del proceso. El cansancio se normaliza, la ansiedad se romantiza y la exigencia de “poder con todo” se impone como regla silenciosa.
Aunque muchas universidades públicas y privadas ofrecen servicios psicológicos gratuitos, el acceso es limitado. En varios casos, hay solo un profesional para cientos de estudiantes, las citas se programan con semanas de espera y no siempre se garantiza la confidencialidad. “Decirle a un joven que vaya a terapia es fácil, pero hay que mirar la realidad: en muchos lugares, conseguir una cita puede tardar semanas. ¿Qué pasa con alguien que necesita ayuda urgente?”, se pregunta el psicólogo Martín Pacheco. En los centros de salud estatales, la situación no es muy diferente: largas colas, atenciones breves y tratamientos fragmentados.
Pese a ello, es fundamental comprender que la salud mental no se cuida solo en momentos críticos. No se trata de ir al psicólogo cuando todo se derrumba, sino de prevenir: hablar de lo que sentimos, reconocer nuestras emociones, establecer límites, y saber cuándo pedir ayuda. Así como uno se hace chequeos médicos, también debería revisar su estado emocional. La atención profesional no es solo para quienes “no pueden más”, sino para cualquiera que desee vivir con más conciencia y estabilidad.
El cuidado de la salud mental no solo mejora la vida de quienes la atienden, también ayuda a construir una sociedad más empática, más justa y más funcional. “Abordar la salud mental con seriedad no solo mejora la vida individual, también permite construir una sociedad más sana”, sostiene el psiquiatra Taboada.
Hablar de salud mental no es una moda. Es, en el fondo, una forma urgente y necesaria de preguntarnos cómo estamos viviendo.
Editor: Antonella Saavedra
Reportero: Cielo Rupay